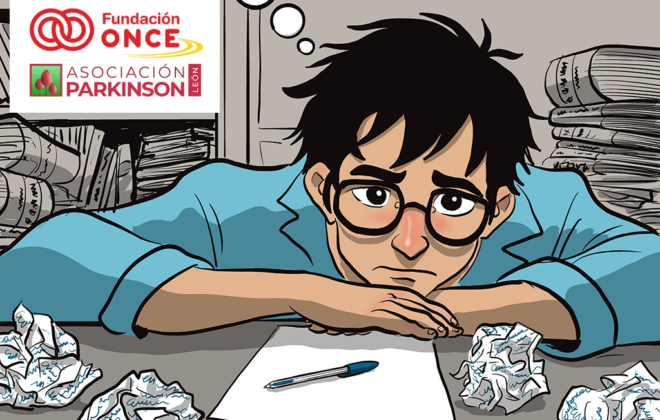«Aunque a veces duela»
Primer Premio del VII Certamen Literario Parkinson León
CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA «Aunque a veces duela»
Lucía nació en Navidad, con los párpados vencidos y el alma colmada de nostalgia. Su llanto, tan desnudo como silente, invadió de penumbra la habitación. Nadie sabía qué escondían sus manos detenidas, sus gestos dilatados, su corazón rociado de agonía y sus ojos apagados.
–El pronóstico no es bueno. Si tienen fe, pidan un milagro; si no, quiéranse mucho.
Aquellas palabras del doctor desvistieron los latidos de unos padres que tan solo querían amar a la niña de sus ojos. Nada más. Afuera, el palpitar de la lluvia descosía la piel del cielo. Adentro, a cada segundo, renacía la ternura en el silencio habitado de un abrazo.
–Tal vez, por los primeros síntomas que presenta, responde a un trastorno neurológico que suele darse en edad avanzada, pero aún no podemos asegurarles nada.
*
Y así crecí: entre la vida y la muerte, velando el alma frágil del milagro, desnudándole el sentir a la melancolía. La vida y la esperanza latiendo en el fondo de una gota de agua que lavaba a un corazón malherido, mientras un cuerpo endeble –el mío– se recomponía de la prueba.
Aquella niña soy yo. Y hoy, 77 años más tarde, escribo esta carta desde la misma habitación donde desperté a la vida por primera vez.
En este hospital huele a rosas, llueve cada viernes y, cuando rehago –con mis caídas– cada estación del viacrucis, percibo que el suelo luce limpio, brillante y dócil. Es una manera preciosa de caer, la verdad, aunque no todos lo entienden del todo.
Desde muy pequeña, aprendí que tropezar no siempre implica hacerse daño. A los 2 años, fueron las manos. A los 5, las piernas. A los 11, las lumbares. A los 16, los brazos. A los 29, el cuello. A los 36, la movilidad. A los 44, el equilibrio… Y, así, un largo etcétera de tropiezos que no logró arrebatar la alegría de mis sueños ni arrancar de mis entrañas mis ansias de vivir.
Aprendí que tener una enfermedad no significa estar enferma. Porque el miedo que quiso postrarme en esa larga penumbra de ojos abiertos, quitándome poco a poco las partes de mi cuerpo, no puede desanudar cada latido del verbo vivir. Ahí no puede entrar, porque jamás entenderá lo que significa secar las lágrimas de una madre…
Hoy, al atardecer de un otoño con olor a eternidad, sonrío. Y froto los recuerdos con cuidado, por si brillan y hablan de lo que un día fueron. Mis padres tuvieron fe, y dieron vida al milagro que hoy –despacio– escribe estas letras. Es la medida del amor; ese que es más fuerte que la muerte, y que la soledad, y que la enfermedad del Parkinson.
Esta noche volveré a caminar. Y, si me caigo, volveré a tomar mi barro para hacerle un traje nuevo a la esperanza. No me importa esperar a que ese llanto de la niña que un día fui me brinde el pan de cada día. Ahora, en silencio, mientras acunan mis piernas y curan mis heridas, sonrío despacio, para que el milagro no se rompa, con la delicadeza de quien custodia una obra única